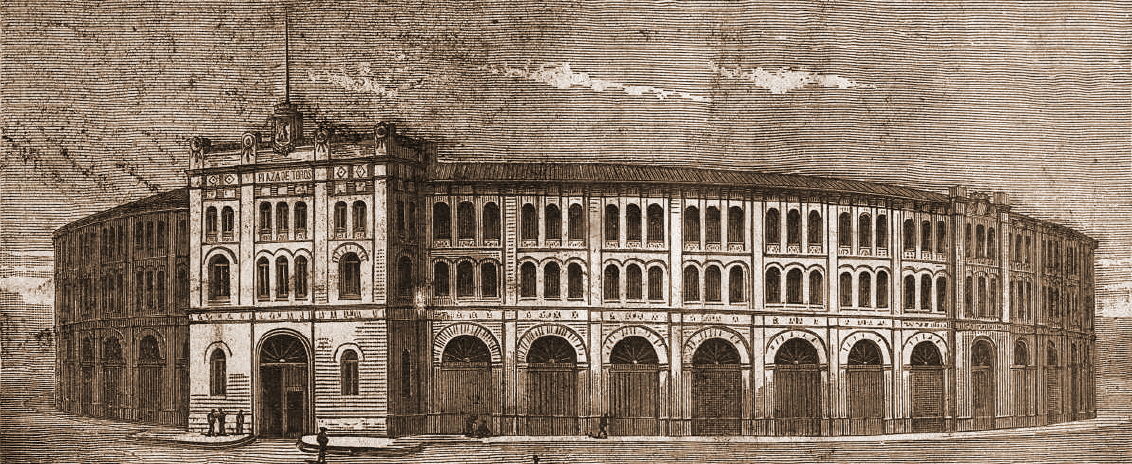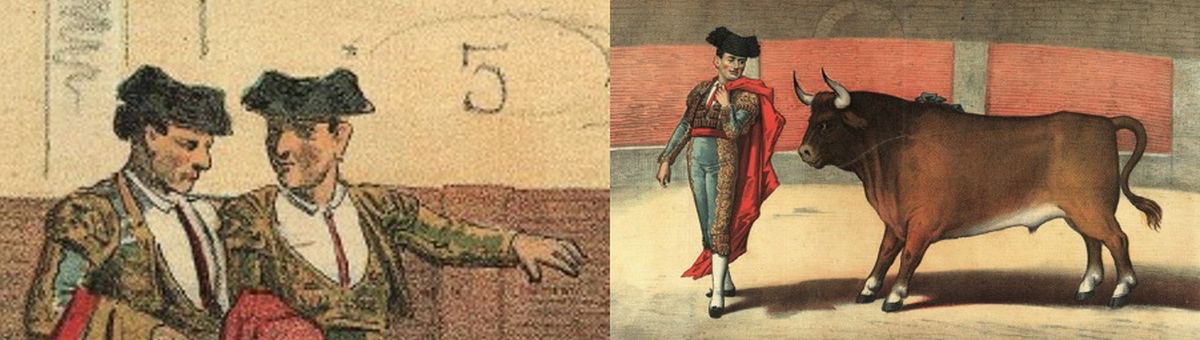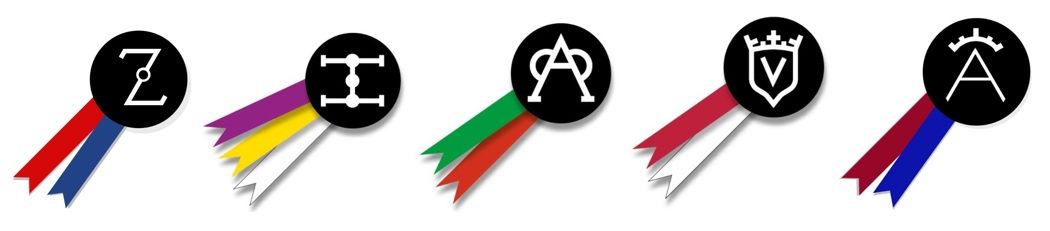-- ENCIERRO DE LOS TOROS --

ENCIERRO DE LOS TOROS
Uno de los mayores atractivos para la antigua afición era el encierro de los toros la víspera de la corrida por la noche, y en Madrid, por ejemplo, cuando llegaba la inauguración de temporada, no había un verdadero aficionado que, teniendo un corcel a su disposición, dejara de salir con su traje de garrochista, su montura á la jerezana y su vara al hombro en dirección a los prados de La Muñoza, el Soto del Señorito o el Puente de Viveros todos los sábados, con objeto de apartar las reses y seguirlas luego por Coslada o por Canillejas hasta los corralones de la plaza.
Casi todos los personajes más linajudos de nuestra aristocracia tenían, a manera de singular deleite, esta costumbre, que les daba ocasión de probar su destreza como jinetes, y un placer ignorado para, casi todos los que no le disfrutan: el de seguir a los toros en medio de la noche, rodeados del silencio más absoluto, interrumpido sólo por el medroso sonar de los cencerros y el eco de los ladridos, lejanos, viendo temblar á las estrellas y alejarse y aparecer de pronto en los ribazos del camino grupos de árboles como fantasmas avanzados dé la noche, caseríos abandonados al parecer, siluetas de casas esfumadas en la oscuridad y trochas y veredas bifurcándose y perdiéndose unas entre dislocados terraplenes y blanqueando otras á través de los sembrados que ondulan como negras oleadas al impulso del viento.
Aquí la conversación amenizada por el indispensable cuento o la picante anécdota, se interrumpe de pronto bruscamente por encabritársele el caballo a uno de los interlocutores, que se lanza á campo traviesa queriendo en vano sujetar a su impaciente potro; allá los vaqueros de a pie, disputan a gritos, haciendo entre palabra y palabra esas pausas que constituyen el sistema de conversación de las gentes del campo, y dominándolo todo como notas perdidas de aquel extraño diálogo, suenan en el silencio de la noche el grito de ¡toroo!, como el principio de un cántico, el lejano silbido y el constante restallar de la honda.
A veces aquella heterogénea procesión de sombras se descompone por un momento. A la luz de la luna, que riela sobre el ceniciento camino, se ve subir a los toros el suave repecho, presentando escorzos fantásticos, que en seguida se borran; a veces, cunde por toda la escolta extrema agitación. Un toro espantado se revuelve y escapa aventando el aire de la dehesa, y entonces es de oír el repiqueteo de los galopes sobre el camino o el precipitado y bronco sonar de los cencerros y la gritería que se produce hasta que aquellas sombras ecuestres, que saltan por los sembrados y quieren ganar en velocidad á la res fugitiva y ya aventajada la burlan con pronunciados zigzag, logran rodearla y volverla al punto de partida.
Al fin, y aislada en el horizonte como una, estrella de primera magnitud, se ve brillar una luz roja. Allí está la plaza, y la gente se dispone de un modo, conveniente para el encierro; hasta entonces los toros han llevado un paso de camino; pero al llegar á las inmediaciones de los corrales, el vaquero de a caballo que va delante y galopa, y los de a pie se ponen en ala á los lados de los toros; la luz brilla más cerca y ya se percibe la manga, o sea una larga barrera colocada desde los límites del camino hasta la entrada del corral.
A fuerza de gritos de ¡toro! ¡toro! se logra que las reses aceleren su marcha, hasta que como una tromba penetran en el corral. Entonces las grandes puertas se cierran, el jinete delantero, que ha entrado el primero en el patio, pica espuelas y sale por otro portón, que se cierra tras él.
Y el encierro está terminado.
Tal era la afición, que por lo poético de la hora en que se verifica despertaba antiguamente la conducción de toros que se cruzaban verdaderas influencias para que los pasasen por las posesiones que algunos encopetados señores tenían en los caminos cercanos a los que se usaban generalmente, y a este propósito recordamos, y nuestros lectores pueden comprobarlo cuando gusten, que en la magnífica posesión que en el cercano pueblo de la Alameda tenían los duques de Osuna, existe un ancho balcón de hierro con vistas al camino, y contiguo al salón de baile, donde en las noches de encierro se originaban veladas deliciosas y se repartían refrescos esperando la llegada de los toros.
Aunque el encierro, por lo que la sana razón aconseja, debe efectuarse siempre de noche, esto depende de la costumbre, variando no sólo la hora, sino la manera de llevarlo a cabo en cada región. En Pamplona, por ejemplo, una de las provincias más fanáticas por nuestra fiesta nacional, el encierro se verifica al ser de día. A las cinco de la mañana empiezan a recorrer las calles los gaiteros de Estella, promoviendo bailes, que la gente moza improvisa al momento, mientras llegan los toros.
El trayecto que el ganado ha de seguir se llena de gente, así como la plaza, hasta cuyo circuito tiene paso libre todo el mundo, y, lo que es mejor, paso gratis. Las bocacalles se obstruyen con vallas, tras de las cuales rebulle y ondula compacta muchedumbre.
De pronto suena un chupinazo, que es la señal.
Oyese estridente griterío; desde la puerta de Francia, y corriendo a todo escapa por la calle de Mercaderes y la de la Estafeta, avanza un bullanguero tropel de mozos y muchachos, y detrás, y esto es lo más milagroso, inmediatamente detrás, van los toros, apretados entre los bueyes y el inmenso gentío que todo lo llena, siguiendo hasta la plaza, donde la Providencia, velando de continuo por los imprudentes, evita un sinnúmero de percances.
La multitud, sin embargo, no se disuelve; tiene que esperar la lidia de los tres toros de prueba, a las nueve de la mañana, y la corrida de por la tarde. Es la verdadera afición, que, contenida un año entero, se desborda el día de la fiesta de San Fermín, el patrón de Navarra.
En recuerdo, admiración y respeto a D. Leopoldo Vázquez y Rodríguez, Luís Gandullo y D. Leopoldo López de Saá - La Tauromaquia - 1895